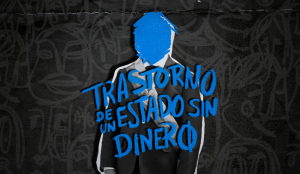Solo entre 2013 y 2023, en Colombia 10.108 jóvenes entre 15 y 29 años se quitaron la vida. Cada año la cifra aumenta y los gobiernos parecen no escuchar los llamados urgentes de instituciones como Medicina Legal. ¿Qué está pasando con la salud mental? La investigación “Trastorno de un estado sin dinero”, realizada por la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano y ganadora de los Premios José de Recasen, ofrece una radiografía con datos y testimonios que muestran las fallas en la atención de esta crisis.
El 37 % de adolescentes y jóvenes acudieron al sistema de salud durante la pandemia por problemas relacionados con su salud mental, reforzando la idea de que el COVID-19 desató esta crisis. Pero los datos muestran que la alarma ya estaba encendida antes. Según cifras analizadas por la UIP, entre 2018 y 2019 un 34 % de este mismo grupo poblacional ya había recibido atención. En total, entre enero de 2018 y septiembre de 2023 se registraron 2’491.900 atenciones en jóvenes de 14 a 26 años por diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento.
¿Qué dice la ley en cuanto a salud mental?
En 2013 se dio un paso importante con la Ley 1616, que reconoció el derecho a la salud mental en Colombia y puso el foco en niños, niñas y adolescentes. La norma estableció la necesidad de un enfoque de prevención y de tratamiento oportuno, entendiendo la salud mental como un tema de salud pública. Recientemente, en junio de 2025, Colombia dio un nuevo paso con la aprobación de la Ley 2460, que modifica la ley anterior y busca transformar el enfoque de salud mental en el país, reconociendo la salud mental como un derecho fundamental y proponiendo una atención integral con enfoque biopsicosocial, territorial y de curso de vida.
Aunque la ley representa un avance significativo, expertos advierten que el verdadero reto será su implementación efectiva porque, como concluyó la investigación de la UIP, en la práctica, este sector sigue recibiendo una financiación muy por debajo de lo que se necesita. Entre 2018 y 2023 el Ministerio de Salud destinó 39 mil millones de pesos para la promoción de la convivencia, la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Esa cifra equivale apenas al 1 % del presupuesto de salud, muy lejos del 5 % mínimo recomendado por la OPS y el Banco Mundial.
La revisión de los presupuestos en cinco departamentos mostró que después de la pandemia la inversión aumentó. Bogotá, por ejemplo, pasó de 7 mil millones de pesos en 2020 a 26 mil millones en 2023. En el mismo periodo, Antioquia subió de 735 millones a mil millones de pesos. Sin embargo, incluso con estos aumentos, las gobernaciones de Antioquia, Barranquilla, San Andrés y Providencia admiten que los recursos siguen siendo insuficientes. A través de derechos de petición, explicaron que la principal limitación para atender la crisis está en la falta de camas hospitalarias exclusivas para pacientes con problemas de salud mental, las demoras en los servicios, la débil articulación institucional y la escasez de personal. En Colombia solo hay 1,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, cuando la recomendación de la OCDE es de 17.
Una de las estrategias más visibles ha sido la teleorientación. La Línea Nacional (192, opción 4) recibió 42.927 llamadas entre abril de 2020 y septiembre de 2023, de las cuales 25.256 fueron atendidas de manera efectiva, es decir, un 58,83 %. Pero, aunque esta herramienta ha demostrado ser útil, ha funcionado de manera intermitente desde su creación en 2020. Además, solo 21 de los 32 departamentos cuentan con una línea de apoyo en salud mental, y en algunos como Guaviare, Guainía y Casanare, no están activas.
¿En qué se debe trabajar?
La salud mental no puede recaer únicamente en el Ministerio de Salud. Las instituciones educativas, desde colegios hasta universidades, tienen un rol clave en la generación de alertas tempranas y en el acompañamiento de los jóvenes. Aunque su misión principal es la enseñanza y no la atención clínica, estas instituciones conviven a diario con las realidades emocionales de los estudiantes y pueden convertirse en aliados estratégicos de IPS, EPS y del propio Ministerio para enfrentar la crisis.
Además, es urgente avanzar hacia sistemas de información interconectados que garanticen una comunicación fluida y permitan coordinar esfuerzos entre distintos sectores y entidades de manera constante. Solo así podremos pasar de respuestas fragmentadas a una estrategia nacional integral que atienda la salud mental como lo que realmente es: un asunto de vida.
Otro de los grandes retos sigue siendo la falta de preparación y de herramientas para atender de manera adecuada la salud mental. Durante la llegada del COVID-19 quedó claro: muchos protocolos se improvisaron y eso puso en evidencia lo frágil que eran nuestras respuestas frente a una situación tan compleja. Necesitamos fortalecer estas estructuras, no solo con recursos técnicos, sino también con empatía, escucha y acompañamiento real.